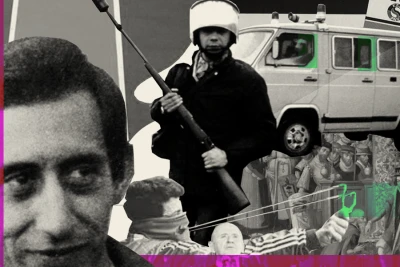Cuestión nacional, abertzalismo y colonialidad en Euskal Herria. I.Parte
24 de marzo, 2023
Introducción
Hablar de patria o de nación supone abordar conceptos de una relevancia histórica y política tan grande como la controversia que los rodea. Desde la Revolución Francesa y hasta la más rabiosa actualidad, difícilmente daremos con un proceso político que no esté atravesado por las categorías de patria o de nación. Y es precisamente esa promiscuidad que acompaña su aprovechamiento político, esa ambivalencia que los caracteriza como términos, la que nos muestra una de sus principales contradicciones: a saber, que a lo largo de la historia se han ido dotando de significados tan diversos, que en muchas ocasiones han llegado a referirse a una cosa y su contraria. Sin ir más lejos, la propia Guardia Civil (la institución más brutal entre las que componen el aparato represivo español) tiene por lema “Todo por la patria”. Tremendamente similar a aquel Aberria ala hil (Patria o muerte) que el miembro de ETA Juan Paredes, Txiki, gritó frente al pelotón de fusilamiento. Que por su parte era equivalente al célebre “¡Patria o muerte, venderemos!” que hizo famoso la revolución socialista cubana.
De este modo, en ocasiones se manifestarán como conceptos atravesados por una lógica esencialista, refiriéndose a la pureza étnica, cultural e incluso racial de ciertos pueblos. Otras veces, sin embargo, se dotarán de un contenido más político y menos étnico-cultural, como por ejemplo cuando pasan a ser eje vertebrador de los derechos civiles y políticos que conforman el “contrato social” propio de las sociedades liberal-burguesas modernas. También se abordarán desde una perspectiva de clase, tal y como Marx y Engels proclamaran en el Manifiesto Comunista: “el proletariado debe elevarse a la condición de clase nacional”.
En las luchas de liberación nacional y por la descolonización, pero también en las guerras imperialistas y los procesos de colonización. En regímenes fascistas, democracias burguesas o estados socialistas de diversa índole. La cuestión nacional se puede expresar de maneras completamente contradictorias, y eso la convierte en un ámbito de análisis especialmente complejo: se trata de un cajón de sastre conceptual que puede abarcar casi cualquier cosa. En ocasiones servirá de impulso para procesos de emancipación y en otras como herramienta para la imposición de la dominación y la opresión. Y a pesar de todo ello, es difícil renunciar a desarrollar una lectura y posicionamiento claros respecto a lo que entendemos por nación y patria. Aún más en una Euskal Herria dividida y contenida bajo los límites de los estados imperialistas francés y español. Se trata de categorías que han sido fundamentales en la estructuración política, identitaria e institucional de la Modernidad, y que conforman el corazón del aún hoy en día vigente y hegemónico Estado-Nación. ¿A qué nos referimos, por tanto, cuando hablamos de patria y de nación?
Siguiendo con esa ambivalencia, en la propia Euskal Herria el nacionalismo y patriotismo (abertzaletasun) vascos han tomado formas diferentes. Por ejemplo, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco hizo posible una profunda revisión de la visión racista, religiosa y excluyente que defendió Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco. Tomando como referencia las revoluciones socialistas y los procesos de descolonización que se extendían mundialmente entre las décadas de 1950-1970, se impulsó una reconceptualización de lo que hasta entonces significaba la patria y la nación vascas. Se les incorporó la perspectiva de clase y alejándose del esencialismo que defendía el PNV, el sujeto vasco ya no iría ligado a ciertos apellidos, la pureza de sangre o la religión católica. Euskal Herria lo conformaba el Pueblo Trabajador Vasco.
Con todo, una de las principales cuestiones que abordaremos en este análisis la hallaremos en esas diversas formas que ha tomado el nacionalismo en Euskal Herria. En ese intento por alejarse del esencialismo y por reconfigurar las bases ideológicas de la patria/nación vasca, ¿en qué medida se ha superado realmente la perspectiva cultural-etnocéntrica? ¿Acaso no sigue el nacionalismo vasco (tanto a izquierda como a derecha) colmatado de simbología identitaria ligada a la cultura vasca tradicional, baserritarra, blanca y católica? No hay más que reparar en los bailes, la música, los deportes populares o la vestimenta que consideramos propiamente “vascos”, y que consecuentemente bailamos, cantamos y vestimos en nuestros actos políticos y nuestras fiestas. O el propio Aberri Eguna (día de la Patria Vasca), que se celebra el Domingo de Pascua, una referencia inapelablemente católica.
Todo esto tiene una gran relevancia en el contexto que vivimos actualmente. Inmersos como estamos en una nueva ola migratoria, es indudable que van arraigando en nuestro territorio creencias, realidades culturales y comunidades muy diferentes respecto a esa cultura tradicional vasca baserritarra. Frente a ello, se nos presentan numerosas preguntas: ¿tiene cabida el islam en la patria/nación vasca? ¿Y la cultura latina? ¿Y las costumbres y tradiciones de las andaluzas, extremeñas y gallegas que llegaron previamente? ¿Las comunidades gitanas que llegaron aún antes? A partir de las contradicciones que emergieron con la ola migratoria de la década de los 50-60 (que tenía como origen el estado español), el abertzalismo revolucionario llegó a la síntesis del Pueblo Trabajador Vasco. Aquel fue un avance de gran relevancia, imprescindible para la resolución en clave emancipatoria de la cuestión nacional en Euskal Herria. Aunque en nuestra opinión no fue suficiente. De hecho, el nacionalismo vasco, en términos generales, ha tenido siempre grandes dificultades para arraigar en los barrios y pueblos en los que se asentó aquella primera ola migratoria (española): para arraigar en aquellos barrios y pueblos en los que, efectivamente, ya no quedaba rastro de la cultura tradicional baserritarra. En relación a eso, a medida que han avanzado los años, el nacionalismo y la “cultura vasca” hegemónica han mostrado una capacidad cada vez menor para conectar con los sectores más precarizados y racializados de la sociedad. De no hacer nada al respecto, esa tendencia no hará más que profundizarse dado el flujo migratorio creciente y la precarización general a la que se ve abocada la sociedad actualmente. Por lo tanto, ¿es necesario avanzar aún más en la reformulación de aquel rancio nacionalismo vasco original que impulsó el abertzalismo de clase revolucionario? ¿Es posible tal cosa? ¿Cuáles son las claves para ello?
Por último, queremos subrayar la estrecha conexión que tiene la cuestión nacional con la cuestión de la colonialidad. De hecho, toda cuestión nacional tiene su origen en la supremacía de un pueblo o nación sobre otro. Esto es, en la violencia que emana del proceso por el que un pueblo coloniza a otro, y en el conflicto político que todo ello genera. No obstante, la cuestión de la colonialidad aborda una problemática mucho más amplia, un fenómeno global que va más allá del conflicto que pueda darse entre dos naciones. De este modo, solo es posible comprender la colonialidad en su totalidad, así como el conjunto de violencias que se derivan de ella (económica, racial, cultural, lingüística...) si la encuadramos como eje del proceso de imposición a escala planetaria de la modernidad capitalista.
A ese respecto, en Euskal Herria, como hemos dicho anteriormente, las luchas de descolonización que se extendieron por el mundo a partir de mediados del siglo XX sirvieron de inspiración para la conformación del nacionalismo revolucionario vasco y su propuesta de Pueblo Trabajador Vasco. La cuestión aquí es cómo situamos a Euskal Herria dentro de esa lógica colonial a escala global. ¿Podemos definir Euskal Herria como una nación colonizada? ¿Quizás como una colonia? O al contrario, más allá de la subordinación existente respecto a España y Francia, ¿a escala global debemos entenderla como una nación de carácter imperialista-colonialista? Esto es, situada como está en el centro imperialista, ¿cuál es la posición que ocupa hoy en día a nivel global y la que ha ocupado históricamente? ¿Cuál es, desde esa posición, la diferencia existente entre la clase trabajadora blanca y la racializada al interior de la sociedad vasca? Al fin y al cabo, ¿cómo incorporar el pensamiento descolonial y la perspectiva anti-racista a la cuestión nacional en Euskal Herria?
Una de las posibilidades frente a todas estas preguntas de difícil respuesta podría ser la de dejar de lado el abertzalismo: darlo por amortizado, considerándolo como un marco teórico-político agotado e incapaz interpretar y transformar la realidad actual. Nosotras dudamos de que eso sea así. El abertzalismo, siempre que sea revolucionario, que vaya ligado al socialismo y al pensamiento descolonial, puede tener un gran potencial como campo de juego político. Y a eso viene la serie de textos de análisis que abrimos con esta breve introducción: a poner en discusión diversas problemáticas ligadas a la colonialidad y la cuestión nacional. Entre otras: una lectura sobre la colonialidad desde Euskal Herria, el origen del nacionalismo, la aparición y desarrollo del nacionalismo vasco, y por último, una propuesta para avanzar en la reformulación de la cuestión nacional en Euskal Herria. Queda por descontado que las hipótesis y propuestas que presentamos son abiertas y que tienen por objetivo enriquecer el debate político al respecto. Tras esta introducción el primero de los textos tendrá como punto de partida la cuestión de la colonialidad: “La colonialidad como exponente superior de la modernidad capitalista. De fenómeno mundial a Euskal Herria: ¿pueblo colonizado o polo colonizador?”