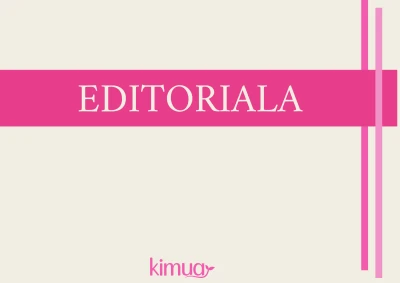Dubai COP28. Capital y cambio climático
3 de enero, 2024
Dubai COP28. Capital y cambio climático
El capital tiene dos contradicciones fundamentales. La primera se constituye hacia su interior, y es la contradicción entre capital y trabajo (que no abordaremos en este texto), mientras que la segunda se manifiesta hacia su exterior y se deriva de la contradicción entre el propio metabolismo social capitalista y las condiciones físicas y biológicas que le sirven de base y lo constituyen: los ciclos de materia y energía y el proceso general de la vida sobre la tierra. Aprovechando que en diciembre se ha celebrado la cumbre del clima en Dubai (la COP28), nos gustaría abordar una serie de problemáticas en relación a esta segunda contradicción.
La condición de existencia para el capital es que tiene que reproducirse de forma ampliada: que la inversión de capital retorne en una cantidad de valor mayor que la inicial. Que crezca. De lo contrario dejaría de ser “capital”, sería mero dinero, mero valor de cambio en circulación. La cuestión del “crecimiento”, por tanto, no es algo que se sitúe dentro del margen de decisión de un gobierno capitalista, ya que la renuncia al “crecimiento” significa la renuncia al capital. La renuncia al modelo civilizatorio y de organización de la sociedad que es absolutamente hegemónico a nivel planetario. Algo que, a día de hoy, prácticamente ningún gobierno en el mundo (indiferentemente del bloque geopolítico en el que se sitúe) está en disposición, ya no solo de llevar a la práctica, sino ni siquiera de llegar a desear. La cuestión es que esa naturaleza del capital como fenómeno que solo se puede expresar a través de su reproducción ampliada, o lo que es lo mismo, de un crecimiento permanente, desde el punto de vista material tiene consecuencias importantes: una circulación cada vez mayor de mercancías, y por consiguiente, de la materia y la energía de la que estas mercancías están compuestas. Y un crecimiento infinito en un medio cuyos límites materiales están bien establecidos y son de carácter finito, parece algo ciertamente inviable. He ahí el sentido de la contradicción externa del capital.
Es indudable que a medida que el capitalismo, a partir sobre todo de su desarrollo industrial, ha ido adquiriendo una dimensión cada vez mayor, esa contradicción externa se ha ido haciendo cada vez más insalvable. A día de hoy, ya se expresa a nivel planetario y toma básicamente dos formas: una tasa de extracción de los recursos mayor a la de su reposición, con lo que estos tienden a agotarse; una modificación de los ciclos de la materia y la energía a nivel planetario que está modificando significativamente las condiciones para la reproducción de la vida sobre la tierra (cambio climático, destrucción de hábitats y pérdida de biodiversidad, contaminación…). De todo ello podríamos deducir que el capital genera las condiciones para su propia destrucción y que, de alguna manera, cava su propia tumba. Esta ha sido históricamente una conclusión muy recurrente, aplicada también a la contradicción interna del capital (entre capital y trabajo) y que en parte es correcta. Sin embargo, tan cierto como eso es que aquellos que poseen capital tratan a toda costa de evitar su propia destrucción. De lo contrario, hace tiempo que el capital habría desaparecido. Por lo tanto, ¿es el capital, o mejor dicho, aquellos que lo gestionan, una fuerza ciega incapaz de prever las consecuencias destructivas de su existencia y de tomar las decisiones que traten de reconducir (como mínimo posponer) ese fatal destino?
Un ejemplo histórico para el análisis de esta pregunta lo tenemos en la destrucción de la capa de ozono. En la década de los 70 se descubrió que una serie de compuestos utilizados masivamente en refrigeradores y aerosoles estaba destruyendo el ozono estratosférico que servía de barrera para una parte importante de la radiación solar. Si seguía desapareciendo como hasta ese momento, la vida sobre la tierra sería inviable. Hubo una serie de cumbres internacionales que prohibieron esos compuestos, se desarrollaron tecnologías alternativas y, a día de hoy, el capitalismo sigue produciendo aparatos refrigerantes y la capa de ozono está prácticamente restituida. ¿Es replicable ese éxito capitalista con la cuestión del cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles?
Sin duda que se trata de una problemática mucho más compleja, ya que afecta a las bases mismas de todo el sistema productivo capitalista, no a una rama muy específica de la producción. Ciertamente, sin combustibles fósiles, a día de hoy, nuestra sociedad colapsaría; mientras que al seguir utilizándolos impulsamos un cambio climático que igualmente puede conducir a nuestro colapso. Y sin embargo, por primera vez en la historia de las cumbres del clima se ha acordado “transitar fuera de los combustibles fósiles” y “lograr net zero para 2050 (que no haya emisiones positivas de gases de efecto invernadero)”. Ese acuerdo debiera de hacernos reflexionar seriamente. Según lo establecido ahí, para el año 2050, es decir en 27 años, el ser humano no contribuiría ya al cambio climático y la dependencia respecto a los combustibles fósiles se reduciría enormemente, con lo que el agotamiento de los mismos dejaría de ser un problema. Todo ello dentro de los límites y a través del sistema productivo capitalista (que nadie piense que en esa cumbre había nada parecido al socialismo). ¿Es realmente posible tal cosa? De no ser así, ¿es posible que los países que han firmado tal acuerdo estén mintiendo? ¿Que los informes técnicos y hojas de ruta que respaldan esa posibilidad formen parte de una operación especulativa para el impulso de las inversiones renovables, a sabiendas de que no son viables como fuente energética? ¿O es que está desnudo el emperador y nadie se atreve a señalarlo? Arrogancia, ignorancia, incapacidad para asumir que el camino se acaba y nos precipitamos al vacío... Pero, ¿y si fuera posible esa transición energética por la vía capitalista? Eso bajo ningún concepto supondría la superación por parte del capital de su contradicción exterior (mucho menos de la interna), pero sí la reconfiguración de sus bases materiales y energéticas, lo que posibilitaría la apertura de un nuevo ciclo de acumulación (hasta toparse con unos nuevos límites).
Ciertamente, en la editorial de hoy nos es imposible profundizar en dichas preguntas y sus posibles respuestas. Sin embargo, conviene que desde una perspectiva revolucionaria comencemos a explorar la hipótesis de una transición ecológica exitosa por la vía capitalista. Y por exitosa nos referimos al sentido capitalista del éxito: que nadie espere un avance en la superación de las desigualdades de clase al término de dicha transición o que se deje de transformar (destruir) el territorio, las gentes y los recursos que contiene a una escala creciente, planetaria y colonial. El metabolismo social capitalista seguiría expandiéndose, probablemente cada vez con mayor dificultad, sí, pero sorteando un punto crítico que a día de hoy compromete enteramente su propia existencia. Por muy insospechado que ahora nos pudiera parecer, si se consuma tan cuestionable éxito, nos hallaríamos ideológicamente desarticuladas, ya que prácticamente nadie en la izquierda revolucionaria y el ecologismo radical (al menos a nuestro alrededor) está contemplado dicha hipótesis. Además, se trata de una cuestión que empezará a resolverse en el corto-medio plazo, ya que como mucho en cinco o diez años podremos comprobar hacia dónde se empieza a escorar el gran leviatán. Lo que está claro es que una cantidad cada vez mayor de capital está apostando por esta posibilidad y con la burguesía hay cosas que siempre están claras: 1) tienen acceso a mucha más y mejor información que nosotras, y 2) nunca invierten su capital para perderlo.